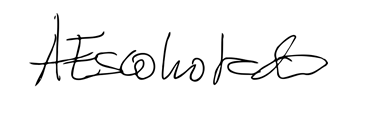Desde muy pronto me atrajeron los volúmenes en principio menos
amenos de la biblioteca familiar, y de cuando era pequeño conservo
un cuaderno con el pomposo título “Historia del pensamiento
occidental”, en el que copiaba fragmentos de la obra homónima
de Bertrand Russell con pueril seriedad. Estaban a punto de terminar diez
años de vida en Río de Janeiro, mientras mi padre fue agregado
de prensa en nuestra embajada. Casi todo cambió cuando pasé
del trópico pagano al nacionalcatolicismo mesetario de nuestros
años 50. Pero aquella vocación intempestiva se mantuvo intacta.
Teniendo claro que estudiaría Filosofía, y reconociendo
la sensatez del consejo paterno que sugería una carrera con más
salidas profesionales –como Derecho-, empecé ambas aunque
sólo terminase los estudios de leyes, decepcionado por un cuadro
docente de Filosofía sumido aquellos años en un diálogo
de sordos entre neotomistas, neopositivistas y neomarxistas. Cuando me
licencié, al disgusto de no conseguir el premio extraordinario
se sumó la satisfacción de ganar unas oposiciones a la asesoría
jurídica del ICO, un puesto compatible con el de ayudante en las
Facultades de Derecho y Políticas de la Complutense, un seminario
sobre Kant y Hegel en la Universidad Autónoma y un encargo de curso
sobre Psicoanálisis en la extinta Escuela de Antropología.
Mi catedrático de Filosofía del Derecho y luego director
de tesis, Luis Legaz Lacambra, que tradujo La ética protestante y el espíritu del capitalismo
y estudió con Kelsen, quedó sorprendido cuando se la llevé
meses antes de terminar la carrera. Me pidió unos días para
examinarla, y tuvo la bondad de considerar que bastaría añadirle
un capítulo sobre ley moral y ley positiva en Kant. El trabajo
debió leerse a principios de 1968, y habría sido entonces
el primero presentado en España sobre Hegel, pero el presidente
del tribunal -decano entonces de la Facultad- lo consideró escandalosamente
anticatólico, por no decir ateo, y fue retrasando la lectura por
diversos medios, incluyendo el de impedir el quórum con su propia
ausencia. Finalmente pude defenderla con éxito, y poco después
aparecería publicada por Revista de Occidente con el título
La conciencia infeliz. Ensayo sobre la filosofía hegeliana
de la religión. Suscitó algunas recensiones favorables,
culminadas por un premio desaparecido –el de la Nueva Crítica-
en 1972.
Desarrollando ante todo las propuestas del joven Hegel, La conciencia
infeliz relee el Antiguo y el Nuevo Testamento para transformar en
concepto (Begriff) lo que allí sólo aparece como
representación (Vorstellung). Por ejemplo, el milenarismo
apocalíptico presenta el fin del mundo como un evento de tipo meteorológico
(diluvio, terremoto, erupción volcánica), y cae en lo supersticioso.
Pero si dicha representación se capta en su concepto veremos una
guerra entre la Sabiduría y la Profecía de Israel, que engarza
con un cambio radical en la mentalidad y las instituciones antiguas. Lo
mismo sugiere la naturaleza divina de Jesús, que para la representación
es algo probado por milagros y dogmas, cuando captada en su concepto significa
más bien que lo divino y lo humano se pertenecen inseparablemente,
y que eso mismo funda la exigencia de un respeto absoluto entre personas,
en definitiva los “derechos humanos”.
La conciencia infeliz recapitulaba sus resultados analíticos
presentando una distinción entre el cristianismo como religión
positiva y como hito en el desarrollo del espíritu occidental.
En tanto que religión sería la realidad captada en forma
de fantasía y viceversa, la verdad extrañada de sí.
Fue mi primer planteamiento de la divergencia entre fines intencionales
y resultado.
Los problemas para leer la tesis hicieron que mi primer libro aparecido
fuese Marcuse: utopía y razón (Alianza Editorial,
1969), escrito cinco años después del primero, y anticipado
por dos artículos que aparecieron en la Revista de Occidente.
Como Marcuse había querido fundir a Hegel con Marx y Freud, mi
ensayo analizaba la viabilidad de dicho proyecto. Destacaba por eso hasta
qué punto era una síntesis muy atractiva para aquél
preciso momento –marcado por una apoteosis de la “contestación”
y el optimismo ingenuo-, y hasta qué punto arrastraba vicios epistémicos
demasiado graves para no considerarlo insuficiente, e incluso trivial,
en algunas de sus premisas. Me detuve especialmente en tres. Primero,
Freud era sometido a la camisa de fuerza típica del marxismo entonces,
que era una identidad de estructura entre alienación y represión,
a todas luces insostenible. Segundo, Hegel resultaba olvidado en lo esencial
de su método –la dialéctica-, que no consiste en “enjuiciar”
sino “exponer” los fenómenos. Tercero, resultaba cómodo
presentar el leninismo como una traición al marxismo, pero era
una tesis puramente romántica proponer que la sociedad comercial
podría abolirse sin un recurso a Partido único, censura
y otras violencias.
Publicado al poco de Mayo del 68, cuando las pintadas proclamaban “Marx,
Mao, Marcuse” por media Europa, el libro se agotó en menos
de un mes. Pero no accedí a reimprimirlo, entendiendo que había
sido escrito con precipitación y autoimportancia, basculando entre
defender la “crítica de la cultura y la sociedad” de
los frankfurtianos y poner de relieve sus limitaciones. El libro incomodó
al marxismo español del momento por “revisionista”, provocó
una breve polémica con el intelectual orgánico del momento
-Gonzalo Fernández de la Mora- y obtuvo alguna reseña positiva.
Si no me equivoco fue el primer estudio dedicado aquí monográficamente
a la Escuela de Frankfurt. A título privado, la mayor satisfacción
que me deparó la semi-notoriedad alcanzada por este ensayo y el
de Hegel fue que apareciesen por mi seminario en la Autónoma o
por casa jóvenes aún no licenciados y llenos de talento
–Pablo Fernández Flórez, Fernando Savater, Félix
de Azúa, Javier Echeverría-, con los cuales iniciaría
una fructífera relación.
Por lo demás, para entonces estaba ya embarcado en un proyecto
más ambicioso de autoaclaración, que implicaba a fin de
cuentas empezar a hacer realidad aquél infantil cuaderno llamado
“Historia del pensamiento occidental” mencionado al comienzo.
Me pareció que ese proyecto exigía una dedicación
incompartida al estudio, complementada por un método para pulir
y ampliar los recursos expresivos que podría ir cumpliendo casi
insensiblemente con traducciones. De ahí pedir una excedencia voluntaria
en el ICO -donde llevaba por entonces el servicio de fusión y concentración
de empresas-, dejar Madrid por un entorno rural y vivir como traductor.
Así pasaron diez años, hasta que una vacante en la UNED
–la de adjunto para Ética y Sociología- me devolvió
al ámbito académico. Naturalmente, mi actividad de investigación
no se interrumpió sino más bien al contrario, y su primer
fruto fue De physis a polis. La evolución del pensamiento griego
desde Tales a Sócrates, publicado por Anagrama en 1975, un
texto que sigue siendo bibliografía sobre presocráticos
en alguna Facultad de Filosofía.
Dicho libro era en realidad un apéndice al trabajo de ontología
fundamental que empecé llamando Física como sistema de
la lógica, y que tras varias reescrituras acabó apareciendo
como Realidad y substancia, publicado por Taurus en 1985. Quizá
una perversa confusión entre substancia aristotélica y substancias
psicoactivas hizo que ese tratado de metafísica acabara agotándose
una década más tarde, cuando empezaron a aparecer mis investigaciones
sobre drogas, lo cual provocó en 1996 una segunda edición
donde pude revisar a fondo cada página. Si hojeo ahora el volumen
me deja atónito tanto trabajo aplicado a un género obsoleto,
pero sirvió para hablar menos de prestado; esto es: para redescubrir
el sentido de las categorías –espacio, tiempo, nada, materia,
forma, ser, esencia, existencia, posibilidad, necesidad, actividad, vida-,
y evitarme ulteriores hallazgos inconscientes del Mediterráneo.
La metafísica es poesía en prosa, y conocer a Spinoza o
a Leibniz introduce a las sutilezas de lo supremamente simple. Siendo
éstas unas habilitaciones para Sociología, otra área
de conocimiento, sobran más comentarios. Con todo, no puedo resistirme
a observar que Realidad y substancia anticipa una reflexión
sobre azar y caos que empezará a ser no ya pertinente sino inexcusable
en teoría económica y ciencias sociales estos últimos
años.
Cumplida mejor o peor mi pasión de adolescente por la filosofía
pura, las investigaciones emprendidas después apuntan todas a fenómenos
complejos o propiamente humanos. La primera es Historias de familia,
publicada por Anagrama en 1978, un ensayo sobre sociología del
género reelaborado en profundidad por Rameras y esposas
(aparecido en la misma editorial en 1993). Partiendo de cuatro mitos –Gilgamesh
e Ishtar, Zeus y Hera, Hércules y Deyanira, José y María-,
el análisis se centra en distintos modos de asumir nuestro destino
genérico con sus respectivos fantasmas, que son Cronos devorando
a sus hijos y la matriarca aniquilando al patriarca, ella sola o con ayuda
de algún hijo. Tras exponer e interpretar las fuentes de estos
cuatro mitos, el libro desemboca en un repaso del derecho conyugal en
la antigüedad y el presente, seguido por un epílogo sobre
el movimiento feminista.
En Historias de familia la mayor parte del volumen se dedica a
la muy abundante mitografía sobre Hércules, cuya figura
es expuesta como paradigma antiguo del proletario, sumiso e insumiso inseparablemente.
En Rameras y esposas esa sección se comprime para exponer
el conflicto entre decencia y libertad que caracteriza a la mujer grecorromana,
donde sólo las rameras censadas como tales tenían el estatuto
jurídico de un mayor de edad.
Omitiendo algunos artículos en revistas de pensamiento, y el comienzo
de una colaboración regular en prensa diaria –concretamente
tribunas de Opinión para El País-, mi siguiente investigación
reseñable es Majestades, crímenes y víctimas,
publicada por Anagrama en 1987, un ensayo sobre sociología del
poder que examina delitos aparentemente tan dispares como propaganda ilegal,
homosexualidad, apostasía, eutanasia, blasfemia, prostitución,
prácticas mágicas, idiosincrasia farmacológica, pornografía
y contracepción, esto último ilustrado por el caso de la
feminista Margaret Sanger, condenada en Estados Unidos a principios del
siglo pasado por “atentar contra la fertilidad del matrimonio”
en un artículo donde explicaba el método Ogino.
Mi objeto fue mostrar que estas singularidades jurídicas –marcadas
por un inusual grado de desprecio por la ley en cada época- penden
crucialmente de modas y variaciones culturales, pero remiten en todos
los casos a un proceso mucho más rígido que se realimenta
en cada época borrando la frontera entre moral y derecho, con efectos
inevitablemente corruptores para ambas esferas. Apoyar la moral sobre
coacciones externas –proponía allí- es tan autocontradictorio
como castigar penalmente una conducta donde no median ni lesión
física o patrimonial ni denuncia de parte. El capítulo más
extenso del libro, que documenta el delito de brujería, extrae
como conclusión, por ejemplo, que un derecho regulador de la magia
sólo puede ser magia, nunca derecho.
En los años 60 el jurista británico Edwin Schur había
definido la paradoja de unos crimes without victims, pero mi
investigación proponía un paso analítico adicional
al remitir ese campo de prohibiciones al injusto arcaico por excelencia
que es la lesa majestad, un desafío a cierta auctoritas
originalmente religiosa que en sociedades secularizadas puede desplazarse
sobre nuevos poderes, amparados en pretextos científicos, como
la “farmacracia” descrita por Thomas Szasz. Que todos los
ordenamientos jurídicos conocidos, incluyendo los democráticos,
contemplasen unos u otros crímenes de mero desafío me
llevaba a plantear su conflicto con el principio constitucional de la
libertad como valor supremo. De ahí la conclusión alcanzada:
todo crimen de lesa majestad implica un crimen de lesa humanidad, y
representa la inercia de sociedades esclavistas gobernadas por una lógica
militar-clerical.
Me he detenido un poco más en esta investigación porque
despertó interés entre penalistas, criminólogos,
fiscales y jueces. En abril de 1989, dos años después de
aparecer el ensayo, la jurisprudencia española emitía el
primer fallo absolutorio por delito provocado, y en los debates internos
que llevaron a revisar la doctrina previa mi argumentación estuvo
entre las consideradas. Nuestra judicatura no ha dejado en lo sucesivo
de ser refractaria a la tentación moralista del legislador, y casi
todos los delitos fundados en el desafío a alguna autoridad extrajurídica
se han descriminalizado, aunque la eutanasia (un desacato a la providencia
divina) siga siendo una asignatura pendiente. Quizá convenga recordar
que en 1987, al publicarse Majestades, crímenes y víctimas,
la blasfemia acababa de abandonar el elenco de conductas castigadas por
nuestro Código penal. En 1993 publicaría Emilio Lamo de
Espinosa su notable Delitos sin víctimas: orden social y ambivalencia
moral.
La siguiente investigación a que debo referirme es Filosofía
y metodología de las ciencias sociales, publicada en 1989 por
el Ministerio de Educación y Ciencia, manual de la asignatura que
imparto en la UNED. Se trata de un texto próximo al medio millar
de páginas, pensado como introducción general al pensamiento
y ordenado cronológicamente por sus principales manifestaciones,
donde Ptolomeo, Galileo y Newton, por ejemplo, reciben una atención
igual o mayor que Platón, Hobbes y Locke. La propia experiencia
docente, y ante todo el hecho de haber ido adquiriendo nuevos conocimientos,
me llevaron a rescribir el texto en una versión que reforzara aún
más su orientación multidisciplinar, añadiendo varias
secciones para incluir el desarrollo de la teoría económica,
o la gran crisis de fundamentos en matemáticas que se dispara con
las primeras geometrías no euclidianas, aspectos antes omitidos.
Esta versión aparecería en 2003 como Génesis y
evolución del análisis científico, un título
más acorde no sólo con su contenido sino con el que espero
darle en el futuro, pues pienso seguir puliendo esa estructura hasta el
fin de mi tiempo.
En sentido literal, analizar es separar, dividir. Pero todo hallazgo del
espíritu humano –desde la rueda a una escuela de pensamiento-
es analítico en un sentido más exigente, que al separar
elementos prepara y cumple también alguna síntesis. A mi
juicio, una historia cabal del análisis científico debería
incorporar bastantes más campos de los que sugiere nuestra especializada
profesión; sin ir más lejos, una crónica de las patentes
y no sólo de los libros. Con todo, acercarme a esa biografía
de la inteligencia -sin perjuicio de saberla perfectamente inagotable-
es una meta que me persigue desde el pueril cuaderno que les mencioné
al comenzar.
Historia general de las drogas aparece también en 1989,
y llevar adelante un proyecto tan vasto fue posible porque tuve acceso
a las fuentes originales del experimento prohibicionista gracias a mis
contratos como traductor free-lance de Naciones Unidas en los veranos
de 1983 y 1984. La biblioteca de la Narcotics Division en su central
de Viena me ofreció el fenómeno con todo lujo de detalles,
algo inestimable cuando hasta entonces el tema ofrecía unos pocos
estudios de naturaleza científica, y estaba oprimido por toneladas
de sensacionalismo y desinformación.
Por otra parte, simplemente cumplir el título del libro exigía
combinar disciplinas muy diversas no menos que haber ido recogiendo datos
muy dispersos también, pues se trataba de algo no por ignorado
menos relevante como capítulo en la historia de la religión
y la medicina, transformado de la noche a la mañana en un tema
tan explosivo como la sexualidad a finales del siglo XIX. Si se prefiere,
tras milenios de uso lúdico, terapéutico y sacramental los
psicofármacos se habían convertido en una empresa tecnocientífica
destacada, que empezó incomodando a la conciencia católica
norteamericana y acabó moralizando el derecho del mundo entero,
mientras comprometía a la economía y tentaba al arte.
Era un prototipo de fenómeno donde se tensa al máximo la
relación entre anomia y mecanismos de integración social,
en el cual la multitudinaria disidencia indicaba a fin de cuentas vitalidad
colectiva Como observara Durkheim en Las reglas del método sociológico,
cuando algo antes anodino se eleva a fuente principal de las condenas,
y crece en vez de contraerse con la persecución, “no sólo
implica que el camino está abierto a los cambios necesarios, sino
que en ciertos casos prepara esos cambios”.
La Introducción del libro terminaba diciendo que para convertir
la historia de la ebriedad en un apéndice realmente ilustrativo
sobre la condición humana sería necesario el esfuerzo de
otros muchos investigadores, que añadiesen al esquema ofrecido
las innumerables informaciones todavía dispersas en multitud de
documentos. Estaba seguro de que otros estudiosos laboraban ya en sus
respectivos países sobre el mismo asunto, y esperaba que mi trabajo
sirviera de peldaño para crónicas más sólidas
sobre esa historia particular inserta en la historia universal. Sin embargo,
me equivocaba al pensar que la materia iba a producir casi de inmediato
trabajos metodológicamente análogos, que relacionaran datos
procedentes de sociedades distintas y los de cada una con sus pautas tradicionales.
El resultado fue más bien que mi libro quedaría como obra
de referencia, suscitando en jóvenes y menos jóvenes un
fenómeno que quizá pueda llamarse ilustración farmacológica,
pues planteó ese campo como un objeto más de conocimiento,
donde la quintaesencia del peligro se concentra en la ignorancia. Para
lo sucesivo, a las conjeturas y futuribles en boga –qué pasaría
si tal o cual droga cambiase de régimen- mi trabajo iba a aportar
un listado muy amplio de ejemplos sobre qué pasó y cuándo,
pues prácticamente ningún psicofármaco ha dejado
de evocar tanto una consideración de panacea como el de pócima
infernal, dependiendo de factores colaterales. Bacantes, la tragedia
de Eurípides, refleja por ejemplo la mezcla de pasión,
rechazo y temor reverencial que supuso para Grecia cohabitar con el vino,
un producto que esa cultura empieza a comercializar a gran escala desde
tiempos de Solón, en el siglo VII a.C.
La respuesta de crítica y público fue inmejorable, y desde
su segunda edición la obra llevaría una fajita con la reseña
de Savater aparecida en Babelia, que me ruboriza un tanto recordar
aunque quizá sea éste el momento: “Una nueva fenomenología
de la conciencia… Un libro único en la bibliografía
mundial, tanto por la amplitud y complejidad de su propósito como
por su profundidad”.
Cuando las ventas alcanzaron los 50.000 ejemplares, dos años más
tarde, revisé el texto a fondo (gracias a corresponsales norteamericanos
y holandeses ante todo) y al alcanzar los 70.000, en 1998, hice la última
actualización. Desde entonces a la edición de bolsillo,
que sigue publicando Alianza Editorial en tres tomos, se añadiría
la de Espasa en un solo volumen ilustrado de 1.540 páginas. A día
de hoy las ediciones han sido ocho y siete respectivamente, quince en
total, y o bien la obra entera o una versión abreviada están
en inglés, francés, italiano, portugués y búlgaro,
siendo inminente su aparición en checo. La edición en tapa
dura incluye un índice analítico con más de 55.000
entradas, y un sistema inédito de referencias cruzadas confeccionado
sobre un elenco de 62 psicofármacos, que aparece con letra pequeña
en los márgenes para indicar la página previa y la posterior
donde aparece alguna mención. Ese aparato crítico permite
lecturas en diagonal y una localización inmediata de casi cualquier
idea, hecho o persona aludidos en el texto, sin necesidad de más
pesquisa, mejorando sustancialmente el libro como obra de consulta, mi
proyecto original.
La siguiente aportación a mi currículo es El espíritu
de la comedia, Premio Anagrama de Ensayo de 1992, que retorna a la
sociología del poder político abordada en Majestades,
crímenes y víctimas pero no se centra en el legislativo
sino en el ejecutivo. Es la época del terrorismo y el contraterrorismo
exacerbado, de Roldán y compañía, de los fastos por
el Quinto Centenario y la devaluación de la peseta, y el título
se explica por la naturaleza de la comedia como género. Moliére,
y mucho antes la Retórica de Aristóteles, definen
como comedia aquella representación donde el héroe trágico
y el coro son sustituidos por tres únicos personajes recurrentes:
el impostor, el bufón y el magnate. Partiendo de ese leit motiv,
el libro se aplica a analizar fenoménicamente la clase política
surgida con la transición democrática, y distribuye su materia
en dos partes. La primera analiza el miedo como pasión individual
y social, cuidando de marcar las fronteras que separan el miedo del dolor
por un procedimiento de muestreo. Tras comparar las tesis de Hobbes y
Jefferson, entre otras, introduce al pensamiento de los hermanos Jünger,
Ernst y Hans-Georg, cuya meditación sobre la técnica precede
y guía la de Heidegger, y que a despecho de tener alguna obra traducida
al castellano no habían sido objeto de investigaciones en nuestro
país.
La segunda parte se centra en la clase política como estamento,
reflexionando sobre horizontes e instituciones de la democracia parlamentaria
y la directa, posibilitada ahora para sociedades muy numerosas por la
revolución tecnológica. Presta especial atención
al terrorismo como bucle realimentado, en el cual siempre coinciden los
intereses del terrorista y el antiterrorista, y contrapone a ese círculo
vicioso las premisas de un círculo virtuoso alternativo, analizando
desde qué parámetros de población podría un
grupo reclamar el derecho a autodeterminarse. A propósito de ello,
examina de cerca el modelo suizo, así como la tensión entre
centralismo, federalismo y confederalismo.
Crítica y lectores fueron benévolos con el libro, y las
tesis sobre el terrorismo nacionalista como bucle realimentado por los
asesinos y sus represores suscitaron alguna bibliografía en el
área de la sociología política. Pero no quiero abusar
del tiempo concedido a esta presentación, y me limito a añadir
que el malestar producido en ciertos círculos me obligaría
a cambiar El País por El Mundo para seguir publicando
tribunas periódicas de Opinión. El hecho de ser el único
Premio Anagrama concedido sin unanimidad presagiaba ya dicha circunstancia.
Mucho más laboriosa, aunque retomara algunas de las cuestiones
recién mencionadas, sería el manifiesto epistemológico
aparecido como Caos y orden, Premio Espasa de Ensayo 1999. Su Prólogo
empieza observando: “Hechos a una civilización-fábrica,
a su vez instalada dentro de un universo-reloj, el progreso tecnológico
empuja a un escenario de perfiles todavía borrosos aunque muy distinto,
donde las representaciones del orden deben adaptarse a una situación
de pluralidad e inestabilidad, no por ello menos eficaz para inventar
pautas de organización y asociación. A diferencia de nuestros
ascendientes, ya no nos es posible separar lo ordenado de lo caótico,
ni poner en duda que la innovación es ante todo fruto de una realidad
en desequilibrio, gracias a la cual el azar irrumpe creativamente”.
La transformación subyacente puede ejemplificarse a través
del contraste entre un objeto como el reloj -cuyo funcionamiento no depende
de contactos con el medio sino sólo de su cuerda- y objetos como
el termostato o el piloto automático, que funcionan mediante continuas
adaptaciones al medio. Mutatis mutandis, se diría que ha
llegado la época de apogeo para este segundo tipo de instrumento,
como corresponde a la conciencia de un orden basado sobre fluctuaciones
que destaca al compararse con el orden no flexible del cuartel y el convento,
donde las campanadas o clarinazos suenan siempre a las mismas horas.
La primera parte del libro (capítulos 1 al 7) examina las perspectivas
inauguradas en ciencias exactas por Ilia Prigogine y Benoit Mandelbrot
fundamentalmente, con el paradigma newtoniano como escenario de fondo.
Algunas dinámicas caóticas son presentadas como órdenes
de grano fino, descartados antes como tales por una falta de potencia
computacional que sólo remediaría el descubrimiento del
ordenador. Pero dicha flaqueza –sigue proponiendo mi estudio- no
se ha presentado abiertamente y pervive como una rémora de linealidad
e infalibilismo dogmático, que informa la pedagogía vigente
para disciplinas fisicomatemáticas y el modo de interpretar resultados
ofrecidos por nuestra observación de la Naturaleza. Dicho análisis
epistémico, tributario de Prigogine y el conjunto de investigaciones
llamado ciencia del caos, se articula con una sociología de la
ciencia “dura” contemporánea.
Esto lleva a investigar episodios como el V Congreso Solvay de 1927, donde
la presentación de una mecánica cuántica “completa”
escindió a los grandes físicos presentes –Schrödinger,
Pauli, Lorentz, Heisenberg, Born-, y sugirió a Einstein (otro de
los presentes) que “la supuesta teoría es un embrujo montado
sobre el artificio de las matrices”. Obsérvese, sin embargo,
que este evento y sus análogos –incluyendo la crítica
hecha por Richard Feynman a sus propios colegas a propósito de
electrodinámica y teorías de “gran unificación”-
no se mencionan ni en bachillerato ni en las carreras donde más
ilustrativo resultarían. También examina mi estudio el emporio
derivado de construir y mantener supercolisionadores, cuyo objeto es hallar
cierta partícula subatómica –el bosón de Higgs-
que conferiría masa a la materia. Dicha partícula sigue
sin detectarse, aunque los ciclotrones de Ginebra y California proporcionen
empleo a unos doce mil doctores en física desde hace más
de cuatro décadas.
La segunda y más arriesgada parte del libro se pregunta por maneras
de extrapolar a ciencias humanas los hallazgos de Prigogine y Mandelbrot,
esto es: el concepto de estructuras disipativas y una geometría
como la fractal, que se adapta a las irregularidades físicas en
vez de idealizarlas, y que funciona -si me permiten la reiteración-
como un termostato y no como un reloj. Dicha extrapolación se aplica
a historia social (capítulos 8 y 9), manejo financiero de riesgos
mediante derivados (capítulos 10 y 11), organización política
(capítulos 12 al 17) y sociología del trabajo (capítulo
18), terminando con una gráfica comparativa del taylorismo y el
sistema de producción ajustada que lanza Taiichi Ono, ingeniero
jefe de Toyota, a mediados de los años 80.
La idea motriz en ambas secciones del libro es el concepto de un “orden
ampliado”, cuya capacidad para absorber sistemas abiertos o no reducidos
resulta inseparable del grado en que asumamos la incertidumbre sin velos
deterministas. Por lo demás, sólo la incertidumbre nos hace
libres.
Bien recibido por los críticos culturales, y reeditado seis veces
en poco más de un trimestre, Caos y orden no dejaría
de suscitar una polémica por intrusismo tan agria como la que produjeron
en 1983 mis esfuerzos con el latín de Newton para traducir y prologar
sus Principios matemáticos de la filosofía natural.
Con todo, ahora el varapalo no me lo propinó quien iba a prologar
una edición alternativa –como entonces-, sino cuatro docentes
de física teórica. Era de esperar, y a efectos de esta presentación
sólo procede decir que respondí al primero con artículo
“Espontaneidad y complejidad”, aparecido en Claves de Razón
Práctica, donde aprovechaba para deslindar órdenes forzados
y órdenes autoproducidos, organizaciones exógenas y endógenas.
Poco después la redacción de Claves me hizo saber
que tenía cuatro artículos más sobre el libro,
que la polémica parecía interesante, y que si deseaba
recontestar me pasarían las pruebas de imprenta. De ello provino
el artículo “Ciencia y cientismo”, que se publicó
junto con los otros cuatro en el número 112, y también
en el número 3 de Empiria como complemento a otros dos
artículos sobre Caos y orden, esta vez de dos economistas
y un sociólogo. A despecho del tono empleado por los físicos
teóricos –frases como “el público no sabe distinguir
entre el manjar y la bazofia”-, y de que ninguno pasara de los
siete primeros capítulos (70 páginas en un texto de 425),
sólo puedo agradecer su estímulo para seguir reflexionando
sobre las metamorfosis del orden.
Para cuando aparecieron estos números de Claves y Empiria
estaba ya en el sudeste asiático, invitado por la Universidad Católica
de Bangkok para pasar allí un año sabático, y estudiando
historia del pensamiento económico dentro de un proyecto analítico
sobre causas de pobreza y riqueza. Iba a deslumbrarme ante todo el descubrimiento
de Karl Menger -padre de la utilidad marginal y origen del individualismo
metodológico en ciencias sociales. La asimilación de Menger
y sus discípulos –la llamada Escuela Austriaca- informe explícita
e implícitamente buena parte de Sesenta semanas en el trópico,
publicado por Anagrama en 2003, que es mi último texto publicado.
El hecho de que sea un trabajo híbrido, con incursiones en el género
narrativo, veda más comentarios aquí.
En términos muy genéricos, añado, el fruto del proyecto
analítico sobre pobreza y riqueza ha sido vincular esas condiciones
con obstáculos menores o mayores a la comunicación. Los
pueblos educados son ricos siempre, sea cual fuere su hábitat,
porque convivir con la diferencia -si se prefiere, ser “educados”-
reduce su aislamiento. Pero no entraré en ello, ya que constituye
el nervio del proyecto docente e investigador que presento como segundo
ejercicio.
Hume comenzaba su My own life diciendo: “A un hombre le resulta
difícil hablar largo rato de sí mismo sin envanecerse; por
tanto, seré breve”. Opino igual, y estoy terminando. Si miro
hacia atrás, creo que contribuí en alguna medida a aclimatar
la obra de Hegel, la Escuela de Frankfurt, el pensamiento de Ernst Jünger,
las biblias físicas y políticas de Newton y Hobbes, el liberalismo
de Jefferson –cuya obra no había llegado al castellano-, la
teoría del caos y la línea de investigación que lleva
de Menger a Hayek, que es también el liberalismo moderno. A eso
añadiría aportaciones a la sociología de la desviación
y el cambio, ya esquematizadas al repasar Majestades, crímenes
y víctimas, El espíritu de la comedia, Rameras
y esposas e Historia general de las drogas.
Algún colega me sugirió hace años que era ante todo
un filósofo, y le contesté que ojalá pudiera seguir
acogido a la sencillez absoluta de ese templo antiguo que representa el
tratado de metafísica. Fui expulsado de lo simple y sus serenidades
en 1984, cuando cambié de área pasando de Filosofía
a Sociología, y desde entonces navego mejor o peor por una u otra
complejidad. Hoy por hoy cultivo filosofía de la historia, que
es otro nombre para lo multidisciplinar. Mi primer artículo -“Alucinógenos
y mundo habitual”- apareció en Revista de Occidente
el año 1966, hace ahora cuarenta, y a cuatro décadas de
estudio sólo puedo ofrecerle como botín una certeza.
A saber: que los asuntos más cargados de contenido para un investigador
no son fenómenos guiados por el designio de particulares (humanos
o sobrehumanos), y que sólo la penuria conceptual de un voluntarismo
u otro invoca en su apoyo alguna necesidad tan objetiva como perentoria.
Aunque a fin de cuentas sólo haya individuos, inmersos en tiempos
y espacios distintos, lo que hizo de nosotros animales reflexivos no fue
fruto de reflexión personal sino de procesos anónimos y
ante todo inconscientes como la sintaxis de cada lengua o el resto de
las instituciones culturales, por no decir la propia ciencia.
A comienzos de un siglo tan esencialmente incierto como el presente, cuya
prosperidad material e intelectual sólo halla vagos puntos de comparación
con la segunda mitad del siglo XVIII, no me resisto a recordar que los
mayores logros conceptuales de aquel periodo fueron precisamente el análisis
de entidades que no son ni sujetos volitivos ni objetos inertes, sino
seres de un tercer tipo, resultado de concurrir ilimitadas acciones individuales
en algún orden no planeado a priori. La mano invisible de Smith,
la estructura impersonal que Kant describe como entendimiento humano,
el no menos impersonal espíritu de las leyes expuesto por Montesquieu
o la matriz lingüística del indoeuropeo intuida por William
Jones, son a mediados del XVIII otras tantas evidencias de realidades
ni psicológicas ni extrapsicológicas.
Esos seres de tercer tipo representan la complejidad propiamente dicha,
y ha dejado de parecerme merecedora de explicación teórica
otra dinámica que la suya, donde la finalidad está presente
en todo momento pero no puede asimilarse a propósitos. Su mera
existencia impone ver en lo real algo que se hace a partir de nosotros
y a la vez sobre nosotros, emancipándonos del simplismo con el
que tanto hubieron de luchar los sabios del XVIII. La economía
de un país desarrollado, por ejemplo, es algo tan superior a un
decreto u otro como el clima; del mismo modo que podemos contribuir a
que un territorio se desertice o repueble botánicamente, y a que
el intercambio de bienes y servicios se estimule o coarte, no podemos
evitar una concatenación autónoma de variables infinitas
que en todo momento aplaza la identidad de intenciones y resultados.
En otras palabras, la omnisciencia es una noción tan autocontradictoria
como la omnipotencia, porque lo real se hace en todas partes sin esperar
la orden de nadie. Moviendo paquetes de información a la velocidad
de la luz, Internet ha suprimido la espera que marcó siempre el
tráfico de noticias, y aunque la superación de la distancia
estimulará sin duda el análisis de lo complejo en cuanto
tal la propia inmediatez del fenómeno produce hoy algo más
próximo al aturdimiento que a la claridad de juicio. La devoción
por una simplicidad u otra, que finalmente remite al dualismo religioso,
no se ha cancelado con el fin de la lentitud que presidía la comunicación
de informaciones, y sigue siendo una ceguera más o menos interesada
ante la espontaneidad de actos y procesos.
Por eso mismo, el conocimiento científico debe asumir con especial
humildad y rigor en el procesado de sus datos el hecho de haber asumido
las responsabilidades de la religión. Ante todo debería
guardarse de vaguedades y tópicos que en nuestro caso son tecnicismos
meramente verbales, esgrimidos por gremios y subgremios como empalizadas
ante el sentido crítico. En las ciencias sociales, que Hume llamó
del Hombre, una inercia imitativa de otras disciplinas lleva a pasar por
alto que su objeto no se aviene a las condiciones del laboratorio -donde
las variables se controlan artificialmente- ni recurriendo a alguna cuantificación
que omita su naturaleza cualitativa. Esa es la asignatura pendiente del
positivismo, que surgiendo de un genio lúcido y crítico
como Saint-Simon cristaliza en un albacea gris e ingrato como Comte, hasta
suplantar la vocación investigadora por una ideología corporativa.
Al reflexionar sobre el método de las ciencias sociales, Menger
observaba: “La cuestión sigue siendo cómo es posible
que las instituciones que son al mismo tiempo las capitales para el progreso
puedan surgir sin una voluntad común que persiga su creación”.
Urgidos por la divergencia crónica entre propósito y resultado,
identificar tan nítidamente como se pueda ese movimiento equivale
a ir viendo cómo la mera voluntad va siendo sobrepasada por la
inteligencia. Es algo misterioso, sin duda, pero no deja de acontecer
todos los días.
POST SCRIPTUM
Puede ser ilustrativo añadir que el tribunal de habilitación,
compuesto por siete miembros, otorgó a este ejercicio otros tantos
ceros. Me costó anormalmente ser doctor, coseché otros siete
ceros en 1983 cuando quise ser titular, y me jubilaré sin llegar
al último escalón del oficio. Pero detesto el victimismo
y pago sin vacilaciones el peaje de la independencia.
Por lo demás, haber conseguido una plaza en la UNED y seguir allí
es perfecto para quien soñó desde pequeño con poder
vivir de estudiar. Querer que Dios nos quiera, decía Spinoza, es
querer que no sea una substancia infinita. En más clara medida
vale esto para el cultivo del conocimiento, un objeto inmortal que sólo
promete hacernos algo menos ignorantes. Si se prefiere, amar sólo
aquello que nos corresponda limita innecesariamente nuestra capacidad
de afecto.
La libertad, que en sus etapas iniciales llama a la insumisión,
madura como sentimiento de goce ante ella misma.